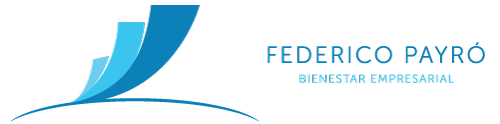Todo parecía haber empezado muy bien. Jorge, el hijo más pequeño de un empresario del calzado, se integró a la fábrica de su papá con gran ánimo y entusiasmo; era una tradición familiar que, aunque sus hermanas lo molestaran, le parecía de lo más extraordinario. Sería el mejor zapatero que el país hubiera conocido, ya ansiaba iniciar su entrenamiento y agregar su retrato al pasillo de oficinas, donde descansaban las imágenes que inmortalizaban el gran linaje de expertos en calzado del que provenía. Desde su tatarabuelo, con un semblante serio y un poco sombrío, que Jorge atribuía a los pesares de la época, hasta su padre, con la sonrisa y jovialidad que le caracterizaban incluso en las épocas difíciles.
Hace no mucho tiempo, en una ciudad muy parecida a la tuya, Jorge inició, como todo buen aprendiz, con actividades que le parecían un poco triviales, pero que estaba seguro le darían el conocimiento necesario para algún día dirigir el emporio familiar. Conforme pasaba el tiempo, las actividades que realizaba iban creciendo en variedad y complejidad, lo que aceptaba gustosamente. Disfrutaba de aprender cosas nuevas y conocer a tantas personas diferentes, sin embargo, lo que él realmente quería aprender era a trabajar directamente con los zapatos, pues había pasado largos y gloriosos veranos con su abuelo en un pequeño, pero bien habilitado taller que tenía en casa, donde según recordaba, creaban y construían juntos los diseños que habrían de proporcionar lujo y comodidad a quien los usara y, por qué no, ¡hasta revolucionar el mercado! Tal vez, los días más alegres de esa época eran cuando su padre, tomándose algún tiempo libre de la fábrica, se unía a ellos para ayudarlos con estas majestuosas creaciones; días en los que se ocupaban tanto, que la abuela, con un tono que Jorge después identificaría como “amablemente a fuerza”, tenía que interrumpirlos repetidamente solo para lograr que se sentaran a la mesa para cenar.
Era durante esas épocas del taller, que el abuelo contaba a Jorge las virtudes de un buen calzado, y le explicaba todo lo referente a las pieles, telas, las suelas de goma, ¡las de madera! Un mundo de distintas herramientas y técnicas que convertían un montón de materiales separados en un increíble par de zapatos.
Jorge no lo sabía entonces, pero estos eran también, algunos de los momentos favoritos de su padre, pues, al igual que él, había aprendido todo lo que sabía sobre el calzado trabajando los fines de semana con el abuelo. Sin embargo, las exigencias de la era moderna requirieron que Jorge asistiera a la universidad, donde aprendería finanzas, mercadotecnia, administración y otras cosas que la gente le decía que necesitaba saber para mejorar la empresa familiar. Aunque dejó de ir al taller, nunca perdió su objetivo de regresar y hacerse cargo de la empresa.
Y todo parecía ir de maravilla, hasta que tocó el turno de que Jorge trabajara en el taller. –¡Por fin! ¡Trabajaré en el taller! –gritó mientras salía al jardín a abrazar a su madre y hermanas. Ese fin de semana no pudo dormir pensando en todas las nuevas técnicas y mejores formas de trabajar el calzado que aprendería. Pero toda esa energía no duró ni un par de semanas, la sonrisa se desvaneció rápidamente, dejó de cenar con sus padres y los fines de semana estaba de lo más cansado; tal parecía que había perdido el sentido. Su padre, preocupado por el drástico cambio, buscó un momento para acercarse a él y le dijo:
–Hijo, ¿puedo hablar contigo?
–Sí, qué pasa, ¿necesitas algo?
–En realidad no, solo quería preguntarte… te he visto salir de malas de la planta varios días y tu mamá me dice que el taller de la fábrica te tiene un poco frustrado, ¿quieres platicar al respecto?
–No, nada. Todo bien.
El papá, que conocía bien a su hijo, se quedó inmóvil y en silencio, dándole tiempo para que tomara las fuerzas necesarias para decirlo; probablemente ya no quería seguir en el negocio, pensó el padre con tristeza. Unos segundos después, que a su papá le parecieron horas, Jorge contestó con voz afligida y un poco entre cortada:
–No sé, no quiero que te lo tomes a mal, pero es que esto no es como en el taller del abuelo.
El padre, aliviado, sonrío ligeramente al tiempo que los ojos se le humedecían y contestó con una voz tierna y amorosa:
–¿Recuerdas esas épocas? Son de los mejores recuerdos que atesoro con ustedes dos.
–Sí, míos también –respondió Jorge mientras sonreía levemente–, de hecho por eso quería trabajar contigo en la fábrica, pero no es igual, no me siento igual, nada me sale bien y me siento frustrado, nunca voy a poder hacer un calzado como tú y el abuelo.
–Ven, vamos a mi cuarto, hay algo que quiero enseñarte.
El papá de Jorge sabía lo que estaba pasando, el hijo se fue tanto tiempo fuera que no tuvo tiempo de practicar y perfeccionar las habilidades necesarias para crear los modelos complejos, por eso, le enseñó un pequeño álbum en el que tenía algunas fotografías, que a escondidas, tanto como permitían las cámaras de la época, la abuela les había sacado a los tres: abuelo, padre e hijo trabajando en el pequeño, pero bien habilitado, taller de la casa. Jorge vio con alegría cómo trabajaba intensamente mientras el abuelo y su padre volteaban a la cámara, y notó algo que no lograba recordar con precisión: su creación. El zapato en el que trabajaba no era precisamente majestuoso y tampoco se veía muy cómodo ni lujoso que digamos.
–Pero… ¿entonces?… ¿nunca hice un buen zapato? –preguntó con cara de incredulidad.
–Muchos hijo, muchos. Lo que pasa es que el abuelo y yo nos preocupábamos por que fueras aprendiendo gradualmente para que pudieras fluir con el proceso y evitar que te aburrieras o frustraras.
–¿Y entonces? ¿Qué es lo que me está pasando ahora?
–Pues mira, tu primer gran logro fue ponerle las agujetas a un zapato ya terminado, de ahí vinieron las pantuflas de la abuela, las de tu mamá, las mías…
–Sí, sí, ya entendí, recuerdo la época de las pantuflas –interrumpió Jorge alegremente.
–Ja, ja, ja, hijo, te fuiste un largo tiempo y puede que necesites desarrollar más tus habilidades. ¿Por qué no piensas en ello esta noche y mañana me platicas cómo te va?
Jorge pensó mucho en lo que le había dicho su padre, empezó a pasar en su mente todos los nuevos modelos que se estaba construyendo, con sus diseños irregulares, costuras internas, materiales moldeados, distintos pegamentos y otras cosas que ciertamente no había visto en el taller del abuelo. Al otro día llegó al taller decidido a darle una segunda oportunidad, esta vez elegiría un modelo que estuviera a la par de sus habilidades.
Ya había caído la noche, cuando de repente Jorge volteó a la puerta del taller, para ver a su padre de pie, con su portafolio y recargado en el marco. Y buscando apresuradamente su reloj exclamó:
–¿Qué hora es? Perdón, no me di cuenta, en un momento estoy listo para irnos.
–No te preocupes, ya avisé a tu madre que llevamos un poco de retraso.
–¡¿Poco?! –contesta viendo su reloj.
–Anda ya, arregla tus cosas con calma, que no pasa nada.
Durante el camino, Jorge no paraba de contarle a su padre las técnicas que utilizó, los modelos que había elegido, y aunque lamentó no haberse despedido de sus compañeros, continuó explicando que estaba totalmente inmerso en la actividad: se sentía relajado y cómodo pero al mismo tiempo totalmente concentrado, sus movimientos fluían uno tras otro y había sido como si el tiempo se detuviera.
Al llegar a la casa, Jorge corrió escaleras arriba al tiempo que gritaba –perdón por la tardanza madre, ahorita te cuento, voy a lavarme las manos y bajo.
La madre volteó un poco desconcertada –¿Qué pasó, de dónde vienen?
El papá que cerraba la puerta tranquilamente, la miró con una gran sonrisa y simplemente contestó:
–Del taller del abuelo.